TREINTA AÑOS.
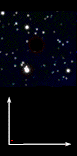
Aquella situación le provocaba un infinito cansancio. Ya no tenía fuerzas para encarar los hechos. Treinta años se habían ocupado de convertirlo en un ritual, en una costumbre.Al principio afloraba un atisbo de sentir que podía perder su dignidad de persona, no ya de hombre, pero tenía una enorme dificultad para encontrar la respuesta, ni siquiera la adecuada, simplemente una respuesta.Treinta años de continuas agresiones, de constantes reproches, de recordarle lo que hubiera podido ser y no fue, fueron minándolo hasta llevarlo a la parálisis absoluta. Se limitaba a guardar silencio una vez más y salir de la habitación como única forma de ponerse un poco a salvo. Treinta años, repitiéndose en silencio, algún día seré capaz, ella no es la dueña de mi vida. Siempre como un aguijón clavada la sombra de la duda, a base de permitir ese repetitivo discurso “sólo eres un fracasado”, un hombre sin agallas igual que tu padre, por lo menos él tuvo el valor al final de volarse la tapa de los sesos.Treinta años habían momificado su cerebro, detenido su memoria en aquel desvalido niño que bebía el tazón de leche recién ordeñada acompañado de su particular nana, el sonido aterrador del viento columpiando las contraventanas de madera de aquel viejo caserón perdido en las montañas.Treinta años compartidos con su mejor compañera. Ella sin reproches lo acompañaba a cazar, adentrarse en la maleza, encender una cálida fogata y contemplar el arco iris, envuelto en una manta con la espalda sostenida sobre el más viejo de los robles.Treinta años cuyo único error había consistido en aceptar los hechos, heredar aquellas pocas hectáreas y hacerse cargo del rebaño. Aquel era su lugar. En la ciudad, en la fábrica se sentiría perdido. Allí todos los días serían iguales y no podría hablar con las águilas.Treinta años de despedidas dolorosas provocadas por el imán de la ciudad. Un hasta pronto indefinido de sus pocos amigos, alguna novia y numerosos vecinos de la aldea.Treinta años de contemplar: la labor de la carcoma sobre los bancos del coro de la ermita, la paciencia de las cigüeñas hasta tapar por completo con sus nidos la silueta erguida de la espadaña, el silencio atronador de la ausencia de chiquillos en la pequeña plaza.Nada de eso constituía un reproche, en su pequeña medida podría haber sido feliz. Era ella, quién cada día alimentada por sus propias frustraciones, por su enfermiza insatisfacción, se encargaba de recordarle lo que podía haber sido y no fue.La vieja siempre vivió al amparo de sueños que debían satisfacer otros, primero su padre y luego él. Podría haberse marchado con su hija, pero esa “zorra” también le falló, emigró a Europa y aquello quedaba demasiado lejos para ella. La vieja no podía permitirse abandonarlo a él, siendo un varón sin amancebar, que además cuidaba de aquel envenenado rebaño, única fuente de sus escasos ingresos.La vieja tenía como misión redentora y de madre poner orden en sus vidas, a fin de cuentas sólo vivía para ellos. Igual que vivió para su padre. El siempre tuvo el refugio del alcohol y el calor de la Gabriela, que dejó su impronta en la aldea, repartiendo ternura para cuantos querían compartirla. Al poco de morir ella, su padre también enfermo se voló la tapa de los sesos.El también en su juventud tuvo “su Gabriela”. Un mal día le comunicó que abandonaba el pueblo, que si se marchaba con ella, que en la fábrica podrían criar mejor a los hijos que vinieran, que el trabajo sería menos duro, que allí sólo se quedarían los viejos, que ya no podía más…………….El mejor que nadie la entendió, pero se negó a marcharse. Se despidieron sin un reproche.Ya no echaba de menos a ninguna Gabriela. No necesitaba la compañía de una hembra para escupir sus impulsos. Ya no recordaba lo que era el calor si no se lo ofrecía su fogata.Aquella mañana tras el ritual de siempre, mientras la vieja se consumía en su sarta de reproches, al tiempo que le ponía el tazón de leche por delante, se sacudió por dentro ese cansancio de treinta años. Ni siquiera percibía el sabor del rencor, el olor de la venganza, el sonido plano de la indiferencia. Se limitó a sujetarle con fuerza la mano que envenenaba el tazón y mirándola fijamente a los ojos le advirtió en voz baja: ahora sí ya sé que algún día seré capaz de hacerlo
0 comentarios